¿Cómo se enseña un principio?
- Martin B. Campos

- 17 oct 2022
- 7 Min. de lectura
Cuando escribo sobre un tema que involucra la moral, la ética y el obrar en consecuencia, intento hacerlo con el mayor cuidado posible, porque con mucha facilidad uno puede dejarse llevar por la lógica de causas y efectos que se van hilando, evitando otras cosas que se ponen en juego, como las circunstancias, las pasiones, la perspectiva infantil y el tiempo entendido como proceso; cosas, por cierto, que pertenecen a la esfera de lo que nos hace humanos.
Palabras clave: CIVILIZACIÓN, LOS NIÑOS NO JUZGAN, EL EJEMPLO, SER CONSECUENTE, EL TIEMPO COMO PROCESO, MEDIOS (EDUCACIÓN, REUNIONES, JUEGO).
Cuando pienso en los niños, y en sus modos de aprendizaje, comprendo que la moral y la ética no son cosas que vengan incorporadas. A los niños les llegan impresiones, les llega el mundo en su totalidad, y ellos deben fragmentarlo, trocearlo para poder ir comiéndolo poco a poco. Hay quienes romantizan a los niños diciendo que son lo más puro, que no hay maldad en ellos, etc. Lo que no aclaran es que no hay maldad consciente en ellos. La maldad y la bondad son juicios morales. Cuando un niño descuartiza una lombriz, no piensa que estuviera haciendo algo malo per sé. Lo mismo cuando insultan.
Para ellos, todo se trata de hechos. No son capaces de percibir el dolor del otro porque aún no se perciben a ellos mismos como algo diferenciado del mundo. Debido a eso, uno se impresiona tanto al ver un niño descubriéndose. El niño se mira las manos un largo rato, y aprieta los dedos, y agarra un juguete, y las abre: comprende que las manos son suyas, como si fueran dos pinzas robóticas que el tiempo se encargará de oxidar.
Apenas en ese momento empieza a entender que existe algo llamado yo, y que ese yo demanda ciertas cosas: comida, afecto, atención. Los chicos ven a sus padres y perciben en ellos una especie de Simón dice tácito. No entienden lo que los padres dicen, pero sí lo que hacen. Si un padre come regularmente manzanas, es probable que el chico quisiera probarlas, ya sea por curiosidad nutricional, porque reconoce en ellas el fruto prohibido o simplemente porque confía en que su padre es su héroe y para imitarlo debe comer manzanas. Si ve a los padres escuchando música, es probable que los niños también quieran escucharla. Sería poco razonable que un padre se enoje porque su hijo le pidiera escuchar a cierto músico si él mismo, el padre, escucha regularmente a ese músico. Si unos padres se la pasan insultándose entre ellos, sería poco razonable que después se enojen con su hijo por andar insultando a sus compañeros de escuela. A lo que quiero llegar con esto es a la siguiente pregunta con su especulativa respuesta:
¿Cómo se enseña un principio?
Los chicos no escuchan consejos, imitan comportamientos. ¿Cómo se enseña el respeto? Respetando en público y en privado. ¿Cómo se enseña el respeto de las mujeres? Marcando límites cuando deben ser marcados, y siempre dando el ejemplo. Nada es tan poco digno de respeto ni medio de cultivo tan seguro para resentimientos e incomunicación como un padre o una madre inconsecuentes. No podemos exigir con palabras lo que no somos capaces de dar con las manos. Si un padre se la pasa frente al televisor, no puede exigir que su hijo lea dos horas por día. Si un padre quiere generar un hábito en su hijo, pues que lo tenga con él, ¿qué mejor líder existe, en cualquier ámbito de la vida, que aquel que se involucra en la meta del equipo, aunque tenga que cumplir la tarea más baja del escalafón? ¿Qué mejor maestro que aquel que es capaz de recibir una pregunta como si él también fuera un alumno? ¿Qué mejor primer oficial que aquel para el cuál agarrar los remos al lado del menor de los grumetes no es rebajar su rango, sino, muy por el contrario, elevar el espíritu, el vigor y la moral del barco?
Mal padre es aquel que arroja la piedra y esconde la mano. No podemos esperar de los hijos otra cosa que aquello que les hemos mostrado. Un niño no juzga las cosas como buenas o malas sino como placenteras o no placenteras, imitables o no imitables. Por eso es tan difícil ver un niño que, siendo que sus padres tengan excelentes valores y presencia en su educación doméstica, este no porte también esos valores. ¿Son congénitos? Para nada. Incluso aquellos niños que han sido abandonados de muy niños, en algunos casos desarrollan valores altísimos por lo que yo llamo la negativa. Esos niños no conocen el placer del amor o el calor de un abrazo, pero sí su contrario, el sufrimiento de no tenerlos. Es por eso que desarrollan cierta sensibilidad que les permite comprender y amar con más facilidad, intuir el calor a partir del frío, la compañía a partir de la soledad. Pero ningún niño debería carecer de amor en la infancia. El problema surge cuando el ejemplo no es positivo, cuando carece de utilidad, cuando tiene consecuencias prácticas negativas. Alguien decía que para quien nace en Irán, la guerra es normalidad. Y es que la normalidad, en realidad, es funcional al tiempo y al espacio, a las circunstancias. Pero ¿qué normalidad queremos para los niños del futuro? Llamémosle de otra forma, ¿qué circunstancias queremos para los niños del futuro? ¿Qué prioridades? Así como el dinero no puede dar felicidad, pero puede dar los medios que propicien la felicidad; así también los valores pueden brindar los medios para que no ocurran problemas como el acoso. Los padres deben ser consecuentes, siempre deben ser consecuentes. No basta con que haya libros en una casa para que los niños lean. Los padres deben leer activa, presencial y honestamente. Lo mismo con todo lo que un padre puede esperar de un hijo. No puedo esperar comunicación si trato al otro como un inferior, si no busco comprenderlo, si no busco encontrarme con el otro sino con mi propio deseo. La comunicación debe ser activa. Y así como ningún edificio se puede construir en un día, tampoco un vínculo puede tener cimientos fuertes si no se le proporciona el tiempo suficiente. Las relaciones humanas no cuestan dinero, cuestan tiempo, y eso es lo que tanto les cuesta entender a las personas.
Si tuviera que enfrentarme a un grupo de alumnos, con un tiempo limitado, con recursos también limitados, intentaría, quizá, ponerlos a jugar. Los niños suelen tomarse los juegos muy en serio, y yo me pregunto, ¿hay juegos que impulsen consecuencias positivas? (Quiero hacer una salvedad. Cuando hablo de consecuencias positivas me guío por el principio de minimizar el sufrimiento, un principio utilitario. Cuando hablo de consecuencias positivas me refiero a aquellas que maximizan el sentido de la libertad, así como el de la responsabilidad, porque siempre van de la mano). Si yo pongo a dos niños a que jueguen a golpearse en el brazo hasta que uno de los dos no soporte más dolor, ¿están jugando? Sí, claro que están jugando, pero no me gustaría incitar ese juego. Si existe ese juego, con consecuencias negativas, como puede ser que los chicos se sigan golpeando en el aula cuando el juego ya ha terminado, o golpear a los hermanos en la casa, ¿por qué no podemos pensar en juegos con consecuencias positivas? Juegos que, sin explicitar, vayan mostrando concepciones (obrar), constructivas a futuro. No se trata de imprimir unos principios inapelables, de esos que reducen todas las posibilidades a una, sino de promover valores que en la experiencia se sienten mejores. Es impresionante cómo se puede entusiasmar a un grupo de chicos si se les propone un premio ante una tarea. Pienso, por ejemplo, en cierta vez en la que nos dijeron que, faltando quince minutos para el recreo, nos harían una ronda de preguntas y respuestas. Debíamos leer en grupo unas veinte páginas sobre flora y fauna. Nos dividimos las páginas y leímos en equipos. Al llegar la hora acordada, la profesora, perspicaz, empezó a preguntar cosas que, a su vez, involucraban cierto tipo de aprendizaje. Esto revelaba el carácter artesanal, creativo, del juego. En esos juegos también había integración, los grupos eran por sorteo, y esa no me parece información menor. Esas horas eran felices, lo mismo que las horas en que algún profesor nos leía un cuento. Pero esos son juegos de clases, apenas escapes si los chicos no tienen una buena educación en sus casas.
Creo que para detener cualquier tipo de acoso se debe intervenir directamente con los padres de los chicos. Quiero decir, no a modo de castigo o amonestación, sino de capacitación. Un hábito no se genera de un día para el otro, se debe cultivar y regar todos los días, como a una planta que no queremos que muera. ¿Cómo ayudar a un par de padres ausentes? Esa me parece una buena pregunta. No me refiero a padres que abandonan a sus hijos, sino a aquellos que, por devoción al trabajo, a la imagen, o al qué dirán, no participan en la vida (porque no es solo la educación), de sus hijos. La buena educación es solo una consecuencia indirecta del interés sincero por una persona.
Quizá, series de reuniones periódicas en donde se capacite creativamente a los padres, puedan ayudar a resolver el problema. Un niño que acosa sexualmente a una niña se siente avalado, en pequeña o gran medida, por algún referente de su entorno, o bien no llega a saber que esa forma de actuar está haciendo daño a otro ser humano. Un niño solo cambia de comportamiento cuando ese aval (de referentes o por su propia inconsciencia), desaparece. En otras palabras, cuando el entorno desaprueba su forma de obrar.
Ahora yo me pregunto, ¿cómo, en un entorno tan indócil como lo es la escuela, puedo lograr que los chicos se comporten de manera más constructiva? Pocas cosas son tan difíciles de separar como una pandilla de cuatro o cinco muchachos que andan por los patios haciendo lo que les viene en gana, ellos y sus consecuencias. Y no creo que exista un método. Sí, que mientras exista atención real, preocupación real, se podrá hacer que los chicos razonen acerca de las consecuencias de sus actos por sí mismos. Preguntas del estilo, ¿cómo crees que se sintió tal persona cuando vos hiciste tal cosa? ¿Cómo te sentirías vos si viene alguien más grande y te rompe los tenis solo y porque sí, porque cree que tiene el derecho de hacerlo? Porque de fondo, no olvidemos, existe una creencia de derecho a… Y una descentralización de la responsabilidad. Mientras el acoso sea cometido por más de una persona, la responsabilidad no recae directamente sobre alguna de ellas. Ellos solo se dan cuenta cuando son señalados por su falta. Pero no queremos llegar a ese punto. El proceso por el cuál reconocemos lo propio y lo del otro es más profundo, y se puede tratar, pero lo que no cambia es que siempre comienza en la casa. La educación será artesanal, o no será nada.
Martin B. Campos
Estudia Biotecnología en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Escribe y se ha formado en ficción y no ficción. Administra junto a otros jóvenes el grupo de lectura Café Crítico y gestiona la cuenta de divulgación literaria @pueblolector. Escribe también para La Revista Hablada.

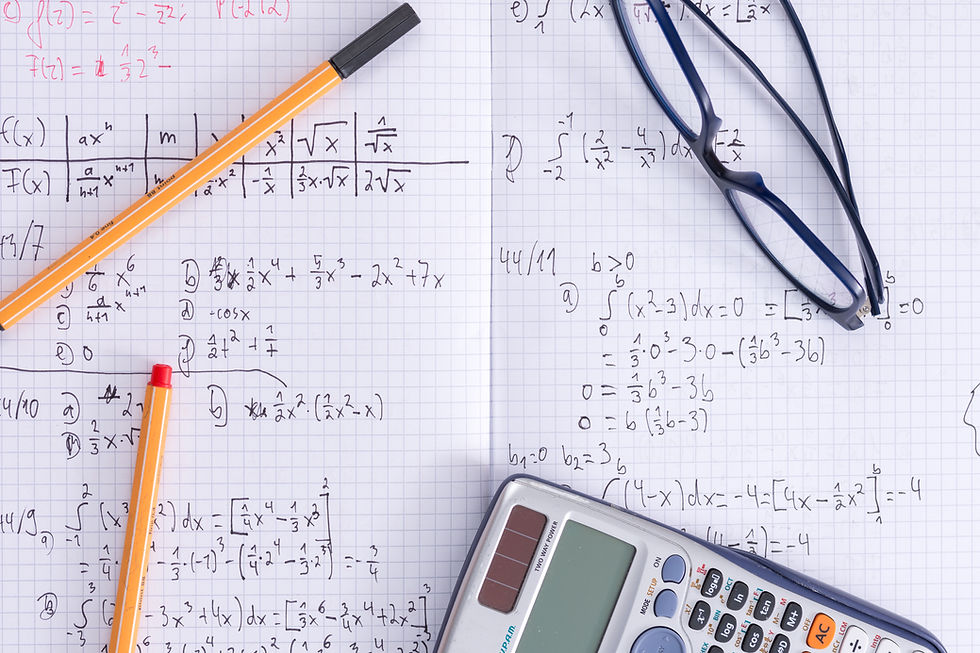


Comentarios